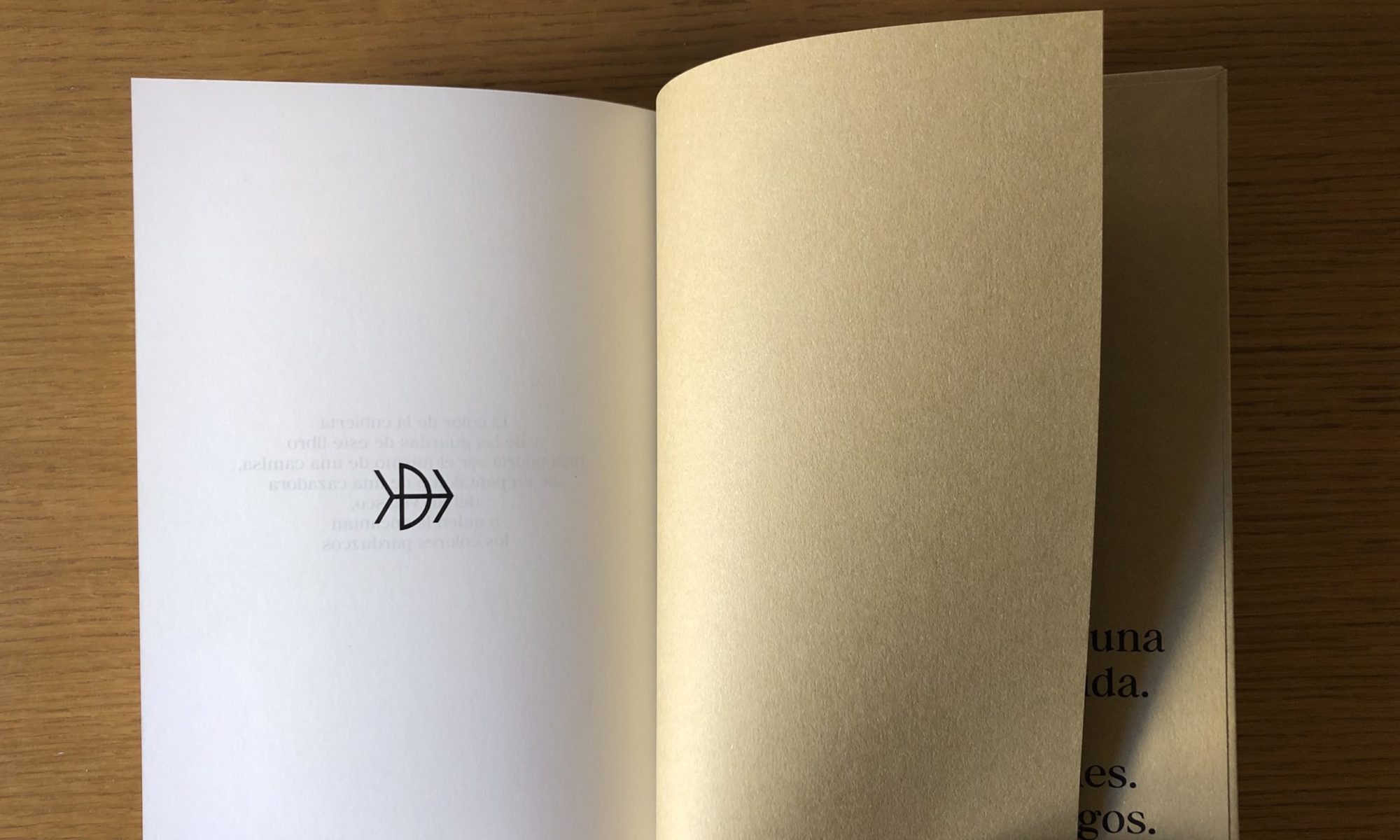Texto realizado con motivo de la exposición Larry Clark. Selected works: 1963—1979 en la galerÃa 1 Mira Madrid. Hasta el 3 de abril de 2021.

La fotografÃa, como la juventud, florece un instante. A diferencia de esta, las imágenes perduran y nos recuerdan ese momento de magia donde todo fue posible. Si en este tránsito existe una pérdida, sobre todo será proyectiva. Aquello que pudo hacerse y lo que finalmente se hizo ha marcado el futuro de entonces, nuestro pasado de ahora, aquel presente iluminado fugazmente por un destello. Nadie podrá decir que no existió, aunque haya que aceptar que ya no está. El eterno fotográfico definido, una vez más, por la presencia de una ausencia.
El arte exhibe lo autobiográfico como una exigencia de sÃ. En las sociedades democráticas caracterizadas, no obstante, por la alienación, el arte interpela a las diferencias. La uniformización no se evita con cuentas propias en las redes sociales que muestran, desde un número ilimitado de perspectivas, dinámicas vitales casi idénticas. Más bien al contrario. De ahà que el arte visual necesite otros campos y unos márgenes que no pueden ceñirse al formato preestablecido de una aplicación, por muy bueno que sea su diseño y por muy largas que se muestren sus ansias expansivas. Ante lo predictivo, el arte plantea lo inesperado; ante los algoritmos automatizados, este defiende su derecho al fracaso profesional, a la equivocación sentimental, al tiro errado sobre la ecuación siempre desajustada entre la razón y lo emocional. Por todo esto, el arte cuenta con un número infinitamente menor de seguidores.
Con Tulsa, Larry Clark inaugura un sistema donde confluyen por primera vez y donde se respaldan mutuamente lo autobiográfico, lo fotográfico, la juventud como deseo (y viceversa, el deseo sobre todo lo que resuene como joven) y una pulsión autodestructiva poderosa y magnética. Resulta difÃcil pensar estas fotografÃas o el filme del mismo tÃtulo antes de la década de los sesenta, por más que las prácticas que muestra no fueran en absoluto inéditas. Y, todavÃa más, que la publicación del libro que compila estas imágenes mÃticas se publicara ya iniciada la década siguiente, en 1971, con la suficiente perspectiva como para elegir entre la huida de este entorno o la sobredosis casi asegurada. Porque Tulsa es la constatación, por un lado, de que el uso de las drogas entre la juventud no se circunscribÃa a las zonas urbanas y limÃtrofes de las grandes ciudades, sino que —en cualquier ámbito— conquistaba los cuerpos jóvenes ante la falta de expectativas reales de progreso y los proyectaba hacia la creación de mundos que aún se creÃan posibles y transformadores. Estas imágenes parecen susurrar que el efecto que ejercen los medios de comunicación de masas en las mentes maleables de la adolescencia es una lección que debe ser, y solo puede serlo, auto-aprendida. Gran parte del trabajo de Clark se centra en mirar detenidamente este momento de posibilidad infinita reflejado en los cuerpos imberbes o atléticos, en la piel tersa y el músculo activado, aunque sea para buscarse las venas antes de un chute, cuya oportunidad se desvanece sin embargo antes de decidir qué hacer con ella. Es la frustración que se constata tras el anuncio falso de un mundo mejor que se promociona igual para todos, como una fórmula magistral extensible a cualquiera. No parece casual que las pistolas y las jeringuillas compitan por una misma acción que comparte en inglés la misma palabra, shooting. Del éxtasis efÃmero, sin embargo, solo salen quienes sepan encontrar en otra obsesión, como la fotografÃa o el arte, la literatura o la música, una motivación mayor para mirarse de frente y reconstruirse a sà mismos.
Por otro lado, Tulsa es una experiencia en un tiempo y un espacio concretos. Es la ciudad de origen del fotógrafo, de donde se va y vuelve en varias ocasiones cambiado, incluyendo su actividad como free-lance en Nueva York, o la llamada a filas para participar en la Guerra de Vietnam, entre 1964 y 1965. Resulta imposible no vincular la década de los sesenta a este conflicto armado que mantuvo a Estados Unidos cerca de dieciocho años en lo más alto de su paranoia anticomunista y que terminó con la presidencia de Nixon y con una derrota histórica en 1973. Del mismo modo, parece imposible analizar a Larry Clark sin ver en Nicholas Ray o James Dean una referencia no solo estética, sino conductual. Ray y Dean comparten una infancia marcada por el abandono o la mala relación con la figura paterna, al igual que Clark. La introspección común en todos ellos genera una mirada al tiempo reservada, analÃtica y obsesiva. Rebelde sin causa(1955) marca un antes y un después en las pelÃculas que muestran una juventud desencantada con el sueño americano, donde confluyen la definición personal de la identidad (con un excepcional Sal Mineo), las ambiciones marcadas por el entorno social y la pulsión de llevar los cuerpos al lÃmite, ya sea conduciendo un deportivo o blandiendo una jeringa.
En estas referencias culturales se haya implÃcito el carácter imperialista que desempeñó Estados Unidos desde la ventana fantasmagórica del cine, que modeló los tupés y se inventó los gestos para fumar, conducir un descapotable o morrearse. Varias generaciones de adolescentes creyeron verse reflejados en el mayor espejo del mundo y descubrieron, no sin traumas, que el suelo de la realidad era más duro y estaba más frÃo que el de la ficción. David Lynch cogió el relevo de Ray y recuperó los tupés y el aire aniñado de los años cincuenta para crear distopÃas freudianas que empiezan en la parte de atrás de las pelÃculas clásicas y que enlazan directamente con la autobiografÃa generacional de las obras de Larry Clark. Y como actualización de la de Roy Orbison, Lynch empleó la voz de Chris Isaak, el músico del que Clark realizó el videoclip del hit Solitary Man, en 1993. Una canción original de Neil Diamond de 1966. Cualquier parecido con la casualidad es pura coincidencia.
Pese a la lógica comercial y blanca del formato videoclip, esta pieza reinicia su faceta como realizador de cine y ofrece aspectos caracterÃsticos de Clark, en concreto las escenas de Isaak, solo en la cama de su habitación lamentando su mala suerte con las mujeres, y el travelling desde un coche mostrando fachadas urbanas mientras un chico afroamericano cruza corriendo la calle. El contrapunto de estas escenas es la actuación del cantante en un local donde el público mira con esa admiración que solo se profesa a los músicos, a la juventud o a las dos cosas encarnadas en una única. Los colores brillantes de la actuación contrastan con los pálidos de la habitación y los más sucios de la escena callejera. Clark meetingLynch.
Si en Tulsa el punctum es la droga, en Kids (1995) es el sida o en Another day in Paradise (1998) es la delincuencia, lo que perdura en estas o en Ken Park (2002), marcada por la explotación sexual adolescente, es la admiración real por la juventud y por el triángulo que conforman el ocio callejero donde destaca sobremanera la cultura skater, el sexo explÃcito y las adicciones varias. En la obra transgresora de Larry Clark se evidencia una necesidad de ver, reflejados en otros, los propios deseos y el ansia de vivir intensamente. Hasta el último segundo. Como un fulgor que ilumina, apenas un instante, los cuerpos.