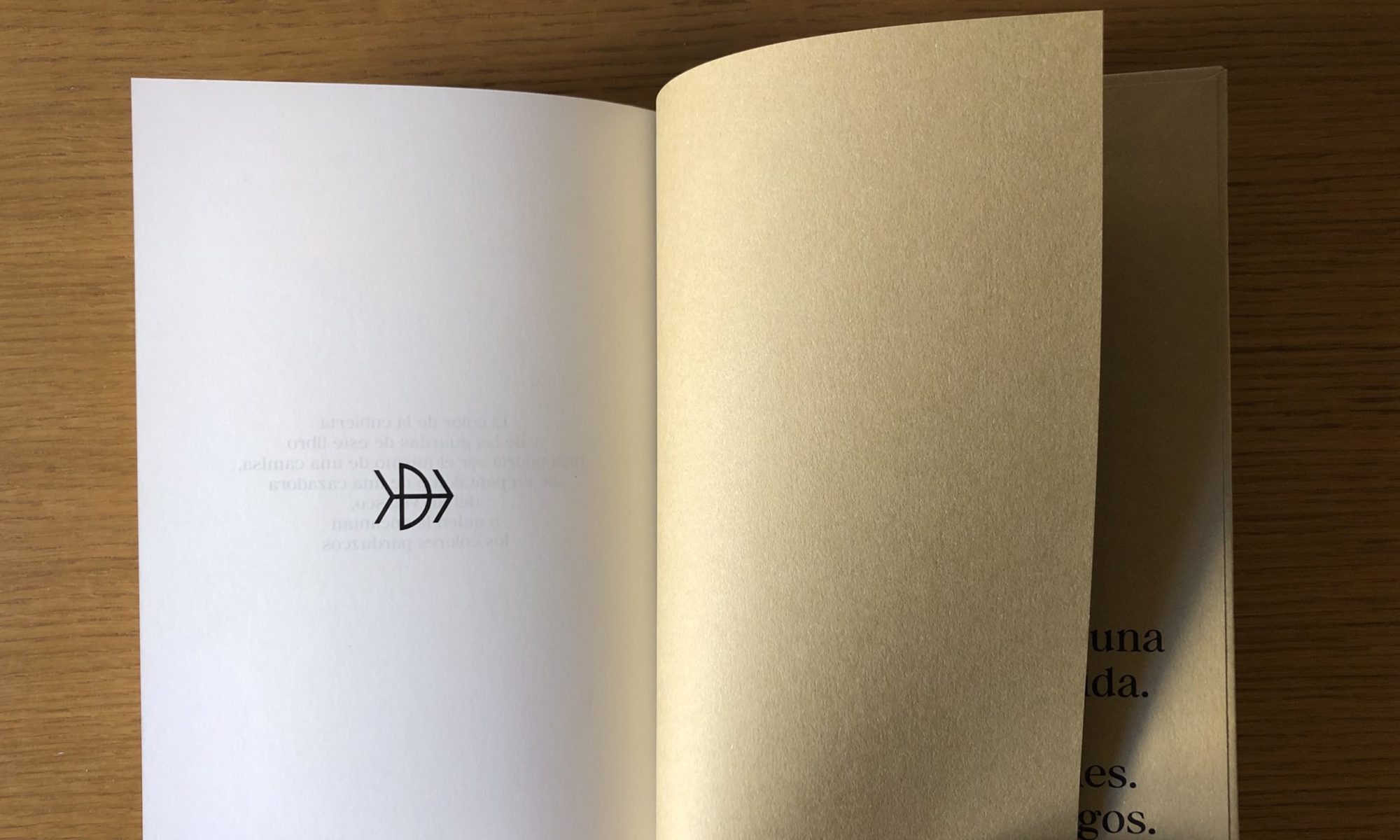Texto incluido en la publicación Gent i llocs. Gabriel Cualladó en la col·lecció de l’IVAM, editada con motivo de la exposición organizada por Centre Cultural La Nau. Hasta el 8 de diciembre de 2019.

El tiempo de vida de Gabriel Cualladó es la historia de una parte fundamental del siglo XX en España. Entre 1925 y 2003, fechas del nacimiento y muerte del fotógrafo, el paÃs pasó por la dictadura de Primo de Rivera, la «dictoblanda» del general Berenguer, la segunda República, el alzamiento fascista y la guerra civil, la dictadura inagotable de Franco, la vuelta de la MonarquÃa, la irrupción de la democracia y, con ella, el nacimiento del Estado de las AutonomÃas amenazado desde el principio no solo por un fallido golpe de estado militar, sino también por una nostalgia recurrente de recentralización polÃtica. Y todo eso en setenta y ocho años. Se puede argumentar con razón que cualquier vida, vista en perspectiva, es el resumen de toda una era, concentrada y en miniatura; pero no todos los periodos históricos marcan de igual manera una experiencia vital. El siglo XX fue testigo de cambios sociales y polÃticos drásticos: dos guerras mundiales, la irrupción de los fascismos, la revolución soviética y la expansión comunista, las movilizaciones estudiantiles, el feminismo, la creación de la UE, la caÃda del muro, el fin de las ideologÃas, la guerra de los Balcanes y, pese a todo, también el periodo más extenso de paz que ha habido nunca en Europa, acompañado de la más extraordinaria progresión técnica y tecnológica… Fue, al mismo tiempo, el siglo de las vanguardias artÃsticas más radicales y novedosas de la historia del arte, donde la fotografÃa ha entrado y salido como invitada de lujo o como disidente autónoma. Y, a todo esto, cabe añadir la inercia de lo acontecido desde 2003: la lógica del tiempo aplicada a lo fotográfico como aquello que, siendo fugaz, se muestra detenido y, por eso mismo, queda expuesto a un permanente estado de análisis y crÃtica.
La fotografÃa entendida como lenguaje comunicativo, como herramienta artÃstica, como «documento social», como órgano vital intermedio entre «las bellas artes y los medios de comunicación», ha experimentado en este tiempo un ascenso constante de libertad de usos, en contraste con el control indisimulado que están queriendo infringirle los poderes fácticos. Dentro de la revolución tecnológica de las últimas décadas —con la aparición y consolidación de las redes globales y los cambios de paradigma en la producción, consumo y control de lo visual— la fotografÃa se ha colocado, por derecho propio, en el centro de la cuestión. Las imágenes se producen, consumen e intercambian exponencialmente cada dÃa dentro de esta «sociedad panfotográfica» —tal como la denominó en los albores de este siglo Johan Swinnen— con la velocidad y el riesgo similares a los de un vehÃculo que hubiera sobrepasado los lÃmites de circulación y que, con su dinámica, hubiera provocado la creación de autopistas tanto más veloces cuanto menos seguras, sin prever el posible devenir de ese cambio vertiginoso. El medio ha modificado su propio uso; de hecho, en algunos casos lo ha generado, consolidando la importancia del deseo de posesión por encima de una auténtica necesidad de su funcionalidad. Sin duda alguna, podemos argumentar que vivimos inmersos en una sociedad visual, pero no por ello hemos aprendido a leer del todo las imágenes, que siguen planteándonos dudas importantes sobre su pertenencia, el uso ético o las consecuencias de su difusión. Si sabemos que el analfabetismo se define como la «falta de instrucción elemental en un paÃs, referida especialmente al número de sus ciudadanos que no saben leer»[1], y entendiendo que vivimos en una sociedad cada vez más dominada por lo visual, ¿debemos deducir que esa lectura cabe ampliarse también al ámbito las imágenes y que por lo tanto el analfabetismo se asocia también con las faltasen la lectura visual? Si esto es asÃ, el número de analfabetos visuales no dejarÃa de crecer y afectarÃa a todo tipo de personas y clases sociales, mostrándose como un fenómeno absolutamente transversal.
Es importante advertir que las cuestiones que afronta el amplio trabajo fotográfico de Gabriel Cualladó no resuelven las dudas de nuestro «presente continuo», ese concepto acuñado por Guy Debord hace al menos cuatro décadas y aún plenamente vigente. Con seguridad, tampoco resolvÃan las demandas históricas de su propio tiempo. En el texto que el historiador Jean-François Chevrier escribió en 1989 para el catálogo de la primera exposición de Cualladó en el IVAM, titulado «La mirada humanista»[2], se indica claramente: «Hemos visto que Cualladó jamás se ha comprometido con la historia contemporánea». Este magnÃfico ensayo, crÃtico y esclarecedor, expone con determinación la nula pertenencia del creador a un estilo de fotografÃa de influencia documental, o a cualquier otra tipologÃa estilÃstica. Para el teórico, el fotógrafo valenciano no aguanta la comparación ni con los ensayos fotográficos de Eugene Smith, porque «sus realizaciones en este campo han quedado extremadamente limitadas» y «su discurso se ha desarrollado en un registro menor y restringido al ámbito de la cultura vernácula»; ni es un «fotógrafo de historia», ni «tampoco es de ésos, como Sander, Walker Evans, Strand (en su perÃodo realista) o incluso Hausmann (cuando fotografÃa Ibiza) quienes han sabido aplicar, o mejor, inventar modelos sociológicos o antropológicos para construir conjuntos de imágenes más o menos sistemáticas». Y es esto seguramente lo más interesante del texto: no tanto lo que aporta en su definición de lo existente entendido como perdurable («la actitud fundamental es la del retratista: el hombre del cara a cara y de la atención, más que de la suerte del hallazgo»), como sà aquello que es descartado por la definición más precisa de otros conceptos o por la enumeración de otros autores; en definitiva, por una taxonomÃa de cÃrculos concéntricos que le deja destinado a «un mundo esencialmente cerrado, hermético». Una suerte de definición marginal que, curiosamente, se enfrenta a una obra fotográfica nada crÃptica, ni marginal, que resulta atractiva en su ausencia de objetivos de clase o ambiciones mayores y que reivindica el diálogo directo entre un plano (lo retratado) y su contra plano, la mirada del fotógrafo que queda fuera de campo. O como explica Chevrier: «Para el retratista, la primera experiencia, que condiciona todas las demás, es la confrontación de un lado y otro del encuentro».[3]
Texto completo en Gent i llocs. Gabriel Cualladó en la col·lecció de l’IVAM.
[1]https://dle.rae.es/?id=2Vc97Mk(www.dle.rae.es)
[2]En Gabriel Cualladó. FotografÃas, IVAM-Centre Julio González, València, 1989, Generalitat Valenciana, pp. 19-23.
[3]Ãdem.