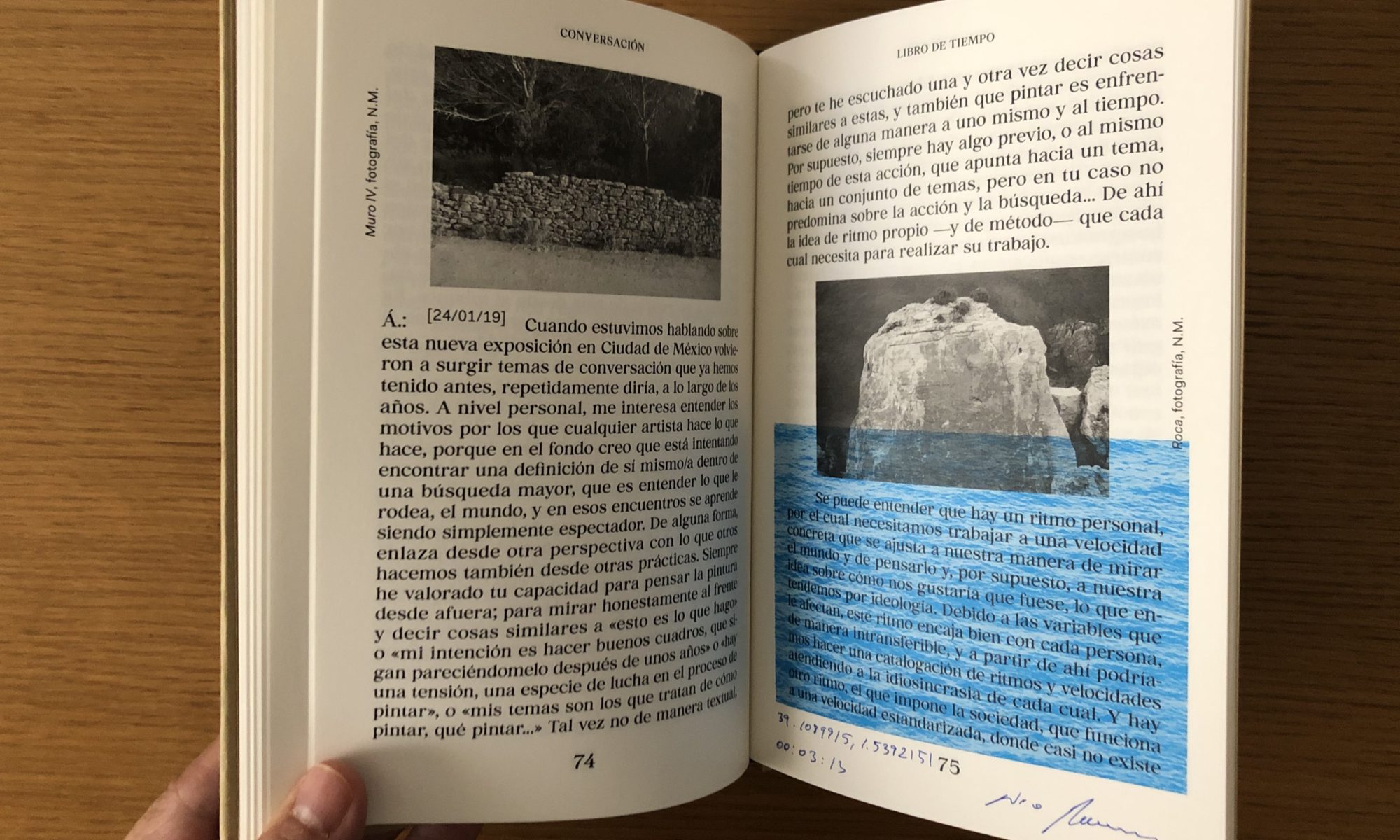Texto incluido en el fotolibro B, de Pau Roca, editado por Handshake.

En fotografÃa, lo primero fue la mirada. El medio llegó más tarde, decenas de siglos después, como un rompecabezas de piezas dispersas que se pudo completar recién iniciado el segundo tercio del siglo XIX; una amalgama de procesos ópticos, quÃmicos y estéticos trabajando como un grupo musical, cada cual haciendo su labor pensando en un resultado común. Más tarde, devino lenguaje. La pretensión de retener lo más significativo que pasaba rápido delante de nosotros —incluyendo las personas que desaparecÃan y que, al hacerlo, dejaban apenas una latencia de su vida en los demás— ha sido una pulsión humana inseparable de nuestra existencia. De ahà que la idea de origen esté ligada siempre al concepto de pérdida; y la fotografÃa, al de registro. ¿Quién no habrÃa hecho lo mismo? ¿Quién no hubiera deseado registrar el tiempo, y por lo tanto detenerlo, como una acción hasta entonces solo destinada a dioses sordos y poderosos, invisibles y arrogantes? La ciencia puso en práctica lo que ya se sabÃa en la teorÃa, es decir, lo que ya se habÃa imaginado como posible. Más tarde aún, y como el elixir de un alquimista, fue llegando su literatura comparada. Y fue solo entonces, con la aparición del discurso ensayado y vuelto a intentar, cuando los humanos derivamos en seres poderosos y arrogantes, en semidioses definidos por su suerte.
Nada hay más posible que lo pensado previamente. Quien escribe, idea primero un mundo que va conformándose al tiempo que se escribe. De manera similar, quien pinta define lo pensado y lo representa; o bien deduce después de pintar qué fantasmas y monstruos le acompañan, como una necesidad inversa de ser proceso y pensamiento. La fotografÃa que se «encuentra» a sà misma, que es definida por la mirada de quien la realiza, no planea o inventa un mundo, sino que se enfrenta al mundo. Hay, en el proyecto B, de Pau Roca, una aceptación natural del discurrir de las cosas, sin grandes penas, ni grandes alegrÃas; sin demasiadas sorpresas salvo por la constatación de que somos algo bastante distinto a lo que hacemos y a como nos comportamos. Y esto sigue siendo un buen ingrediente para el asombro.
Los datos agrupados en estas fotografÃas son la configuración de un mundo propio de extrañezas y de algunas certezas sutiles, no siempre perceptibles. Pondremos algunos ejemplos. El teléfono de pulsos colgado de la pared, con su disco de marcar frontal, el cable extensible en caÃda natural… no serÃan nada sin ese foco que lo ilumina como si fuera —¿quién duda de que aún lo es?— una estrella de las comunicaciones afectivas. En ese espacio reducido donde siempre estaban los teléfonos, una cabina en este caso particular, las conversaciones se expanden como lo hace el universo. Esa imagen simboliza toda una época. Quien la ha vivido, sabe que el espacio donde colgaba el teléfono es uno de los lugares más emblemáticos que se recuerdan, un «lugar» que contradice cualquier no lugar que se antoje efÃmero, rápido y circulatorio: la antÃtesis por lo tanto del teléfono móvil. AllÃ, entre las paredes consumidas por el humo y el tiempo, todos los dÃas se esperaba pasar un buen rato. Agnès Varda, en 1975, inmortalizó la cabina del teléfono de un bar que regentaba con frecuencia en la Rue Daguerre, la misma calle en ParÃs donde vivió más de cincuenta años. Lo hizo maestramente en su gran filme Daguerreotypes, cuando ni siquiera todas las casas tenÃan teléfono propio. Retomó esa escena treinta años después, en 2005, para celebrar el aniversario del filme y recordarnos que aún vivÃa allÃ, pese al cambio radical de su calle y de su barrio, el 14éme, donde murió en marzo de 2019. La fotografÃa de Pau Roca no evoca el tiempo cientÃfico, enfermo de novedades y exento de esencias en su transparencia, sino que muestra el gesto sutil de la resistencia, ese tipo de decrecimiento de no cambia los objetos, que no los retira, siempre que sigan funcionando. Como utilizar una cámara de medio formato, analógica, queriendo remarcar todavÃa más la idea de que un objeto es un objeto es un objeto.
Travis Henderson, el personaje protagonista de Paris, Texas (Wim Wenders, 1984), interpretado por Harry Dean Stanton, no concebÃa continuar su vida reencontrada, recuperada su voz, sin el mismo coche que le habÃa transportado durante años, por muy destartalado que estuviera. En esta road movie tejana resulta fácil trazar una analogÃa entre el coche de Travis y el caballo del protagonista en cualquier Western estadounidense. En un tiempo anterior, que cada vez se parece menos al nuestro, difÃcilmente alguien se podrÃa haber separado de su caballo mientras este aún respirase. Una actitud que aún no habÃa asumido la obsolescencia objetual, derivada también en emocional, como una caracterÃstica propia de nuestra época. De ahà que resulte necesario volver sobre cuestiones obvias: algunos objetos se comportan con nosotros como no lo podrÃa hacer un ser humano, con una fidelidad absoluta. Esta serie de imágenes icónicas está llena de objetos y de nuestra relación y comportamiento con ellos. Aparecen repetidamente habitaciones de hotel, camas aún por deshacer o ya deshechas; algunas mesillas con un teléfono cerca, más modernos que el primero de ellos, el de pared, pero igualmente simbólicos. Escenas que nos recuerdan no solo la actividad del músico que viaja y se hospeda noches sueltas, dÃa tras dÃa, en lugares que solo visitará una vez; también insisten en mostrarnos los espacios marcados por una distancia crÃtica, una suerte de estupefacción saludable. Una relectura que nos hace mirar —los objetos y los lugares— con ojos nuevos.
De esta manera, encontramos algunas fotografÃas que se fijan en ciertas reparaciones sobre el original: un recuadro de césped artificial sobre el césped natural, primigenio, o un ventanuco que se ha tapiado desde el interior; ejemplos tal vez de un cambio de idea o de planes, una posibilidad de escapada a lo proyectado por otros. Hay figuras que van perdiendo su volumen, como el conjunto de imágenes sueltas que muestran hinchables en proceso de amorfismo: un flamenco rosa depositado en el rincón que forman una pared de azulejos y una jardinera blanca; el oso de peluche hundido en un taburete, deprimido; un árbol de Navidad tendente a la deformación o un conjunto de globos blancos que parecen querer salir del contenedor de basura adonde los han metido. A su vez, las imágenes se divierten realizando juegos formales. La imagen de los globos blancos se «lee» junto a la de los caracoles que se amontonan en la parte interna de un perfil metálico que hace las veces de puntal en una valla metálica. Lugares perdidos que han encontrado su protagonismo por el ojo de quien los mira, por la mirada que los inmortaliza mediante la fotografÃa.
Sin embargo, si hay algo que persiste en su unificación, es la mirada al reverso de las cosas. Pau Roca parece enfrentarse a la cara B de la vida asumiéndola como la única posibilidad. No hay expectativa de redención o de cambio. Ser B es una manera de estar en el mundo que no puede ni debe intentar modificar su destino. Se es primogénito, benjamÃn o el hijo o la hija del medio como algo que no puede evitarse, ni merece la pena cambiar. En ese entremedio de las cosas es donde se han hecho fuertes estas fotografÃas y es ahà donde se construyen los imaginarios independientes. Varias fotografÃas muestran la parte trasera de arquitecturas hechas para el evento: vallas publicitarias, gradas portátiles de un espectáculo, incluso la pantalla blanca de un auto cine en pleno dÃa. Objetos sin función, como la piscina en forma de riñón vacÃa, receptora de las hojas de un otoño incipiente o los empapelados de playas paradisÃacas en muros anodinos… En otra fotografÃa vemos la trasera y la medianera de un edificio aislado dentro de un descampado. Con ambos lados pintados de blanco, el bloque parece emanar luz, mientras un poco más allá, en ese mismo solar, una zona blanca parece su molde; como si el edificio se hubiera acuñado a partir de esa zona de tierra y se hubiera levantado sobre sà mismo. O bien: como si la luz que surge de sus paredes lisas se reflejara en la tierra unas decenas de metros más lejos. Esta imagen resulta reveladora, porque nos encamina hacia las escenas de rincones o esquinas de arquitecturas que se mecen entre los brazos del fotógrafo como un refugio, donde persisten a partes iguales el aislamiento y el cobijo. La necesidad de desaparecer y la imposibilidad de completar el deseo.
La última imagen se reserva una aparición fantasmagórica. Un cuerpo que retoza, traslúcido, entre las sábanas de una cama y que potencia la esencia doble de lo fotográfico: ser presencia y ausencia en sà misma.