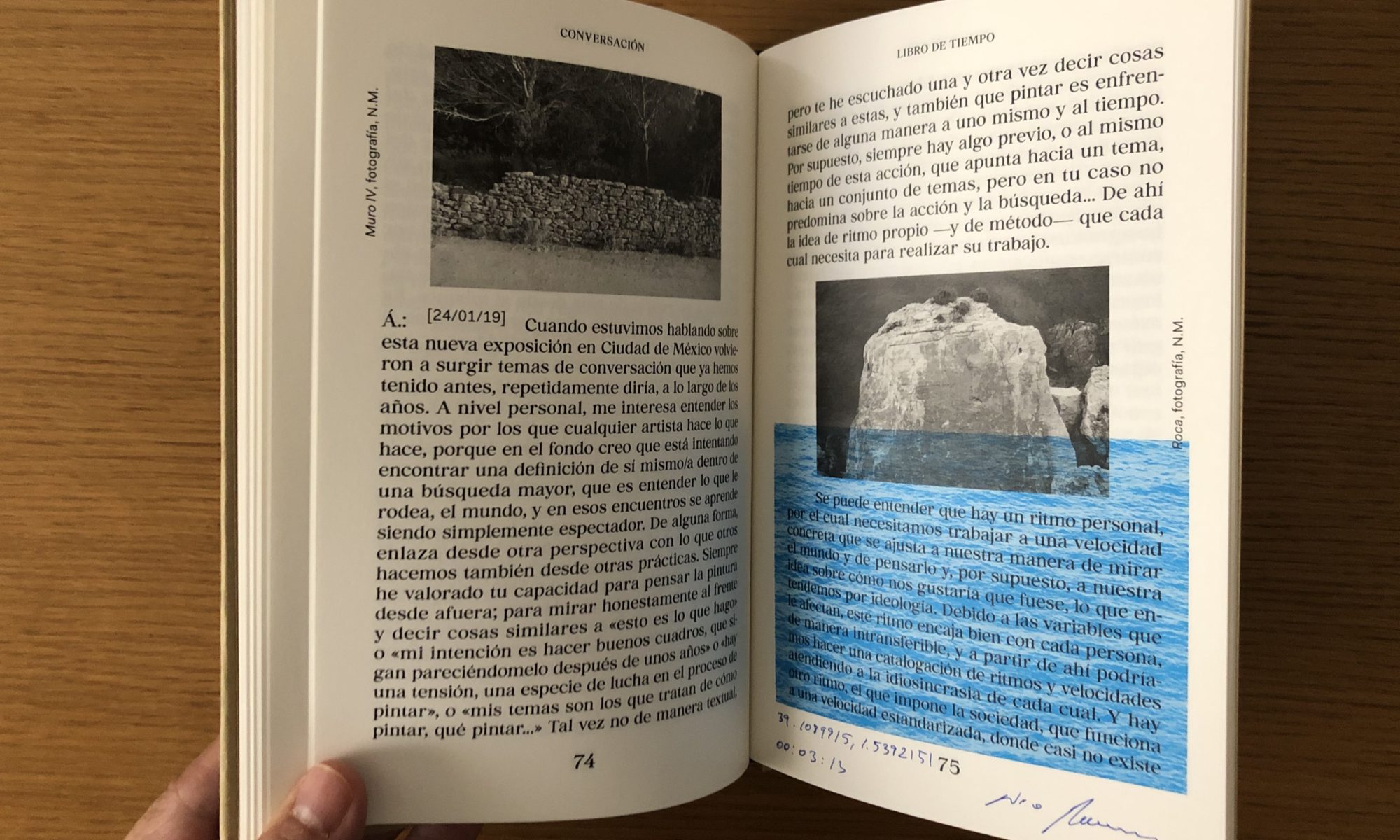A propósito de los filmes El jurado y La décima carta, de Virginia G. del Pino. Publicado en input magazine #5. Febrero de 2016. Con motivo de Cine por venir 3ª edición, Valencia, 2015.
Desde el principio del filme El jurado (2012) se intuye que la intención de Virginia GarcÃa del Pino (Barcelona, 1966) será mantener la mirada fija, inmutable, hasta que nosotros pestañeemos o desviemos la nuestra hacia otro punto. La pelÃcula muestra primerÃsimos planos en picado de los rostros de varios miembros de un jurado popular mientras escuchan al acusado, a la defensa, al juez. La textura de la cinta está llena de ruido y de hastÃo, y parece confeccionada con los entretiempos que hilvanan la vida común –dentro de la acción nada corriente– de un juicio. No hay concesión alguna al espectador, que deberá entrar dentro de este paisaje desolador y monótono si quiere conocer la historia que le permita encontrar una salida, por más que ésta no será, posiblemente, la esperada. En concreto, nunca habrá un contraplano que devuelva la mirada de los miembros, los más jóvenes, de ese jurado popular.
Por temática o por similitud formal, El jurado se sitúa en un terreno fructÃfero entre el documental y el cine de autorÃa, con vinculaciones conceptuales al videoarte y una sobriedad radical en el uso del lenguaje cinematográfico que le hace ir más allá de una gran mayorÃa de pelÃculas que, pretendiendo ser radicales, no dejan de caer en soluciones formalistas. El retrato es el gran tema del cine; aquello que, al margen de las historias y los estilos, traza una lÃnea subcutánea que enlaza obras tan dispares como La pasión de Juana de Arco de Dreyer, el neo-realismo italiano, los Rostros de Cassavettes, Persona de Bergman, cualquier personaje descubierto por Pasolini o desarrollado por Kiarostami… y que traza conexiones rizomáticas sin final ni destino preciso. Desde un punto de vista temático, El jurado se puede vincular, aunque de manera bastante laxa, con los documentales de Raymond Depardon sobre el estado judicial o el De nens de Joaquim Jordà , donde sin embargo coge impulso para lanzarse a un vacÃo sin red ni esperanza de encontrarla, pues todo lo que tiene que ofrecer parece hacerlo sin pensar en absoluto en el espectador.
En un texto titulado Godard, escrito en febrero de 1968, Susan Sontag hablaba asà del cineasta suizo: “Las pelÃculas de Godard […] conservan su capacidad juvenil de ofender, de parecer ‘feas’, irresponsables, frÃvolas, presuntuosas, vacÃas. Los cineastas y los espectadores siguen aprendiendo de las pelÃculas de Godard y lidiando con ellas.â€[1] Dos conceptos en la relación entre el público y los filmes de Jean-Luc Godard y cuya influencia sigue estando activa, son “aprendiendo†y “lidiandoâ€. Estas mismas acciones pueden hacerse extensivas a una parte de filmes de carácter claramente fugitivo dentro de la comparsa extendida del cine español más oficial, y El jurado se suma con claridad a esta posible lista. Huye de ser una pelÃcula con una estructura determinada y consigue captar la atención con un uso extraordinario del fuera de campo, deviniendo el audio una heteronimia de personajes que refuerzan los rostros ruidosos, repletos de niebla. Existe en este punto una relación clara a Shirin (2008) de Abbas Kiarostami, pero se distancia con claridad de ésta por el tratamiento del suceso real del juicio. Aprendemos que el proceso de visionado del filme es decisivo, y eso nos conduce por un hastÃo contra el que lidiamos y donde la paciencia por no renunciar a encontrar un relato que nos defina –en tanto que espectadores– acaba siendo el motivo por el cual El jurado alcanza su sentido.
Esta suerte de dificultad por descifrar la imagen, por momentos completamente anodina, es el principio de una tensión que queda enfrentada, si se permite aquà esta licencia, con la otra pelÃcula Basilio MartÃn Patino. La décima carta (2014). Este retrato es otro bien distinto, pues compone el reverso de una moneda que actúa como modo de hacer, como metodologÃa y procedimiento de la realizadora. En cualquier caso, el contrario de un reverso no deja de estar al volver el canto de la moneda, o al lanzar ésta al aire.
A diferencia de la anterior, donde la evolución del filme quedaba supeditada al audio y a las reacciones gestuales de los protagonistas, La décima carta presenta la estructura caracterÃstica de un diálogo, que circula desde las tentativas de ambos interlocutores por defender sus propios intereses (en principio enfrentados) hasta la apertura total de las personalidades en una auténtica comunión de caracteres. El proceso empático pasará por fases donde se repasa puntualmente la trayectoria profesional de Basilio MartÃn Patino, extraordinaria dentro de la historia del cine español. Si Nueve cartas a Berta (1966) es el punto de origen y destino de esta décima carta escrita a medias entre ambos realizadores, el nudo central lo forma la trilogÃa Canciones para después de una guerra (1971), QueridÃsimos verdugos (1973) y Caudillo (1974), emblemas de un cine arriesgado y valiente que, en tiempo real, conseguÃa colocar el régimen franquista frente al espejo deformante de su realidad. Un aspecto decisivo de este retrato es la plasmación de las lagunas de memoria que provoca el alzhéimer en MartÃn Patino, quien en algunos momentos recupera material de documentación antiguo como si fuera una pantalla en blanco dispuesta para ser atravesada de nuevo por la realidad, en la lÃnea como lo definió Jean Epstein: “El cine es verdad. Una historia es una mentiraâ€.
La décima carta es un acercamiento al cineasta de Las nueve cartas a Berta a través del retrato inverso de la realizadora, quien también aparece con naturalidad, preguntando por cosas que brotan en el territorio sembrado de historia que es la casa de MartÃn Patino e iniciando conversaciones sencillas que, a la postre, acaban delimitando el perfil del diálogo, su razón de existir. La enfermedad del cineasta se trata sin ambages y puede interpretarse asimismo como una metáfora general del cine, que lucha contra el tiempo a través de un mecanismo que genera realidad, por más que lo haga contando historias.
Estas dos pelÃculas siguen una senda no delimitada que acababa haciéndose a cada plano, y marcan la duplicidad que, en palabras de Jacques Rancière, se espera del cine: “que desvele a la vez toda la ambigüedad del mundo y la manera de comportarse con esa ambigüedadâ€[2]. Una tarea doble que obliga a entender el cine como depositario de un componente social sólido y un fondo histórico consciente.
[1] Susan Sontag, “Godardâ€, en Estilos radicales (Styles of radical will, 1969). Edición consultada en castellano Santillana, S.A (Taurus), Madrid, 1997, pp. 207-208.
[2] Jacques Rancière, Las distancias del cine, Ellago Ediciones, Pontevedra, 2012, p. 21.